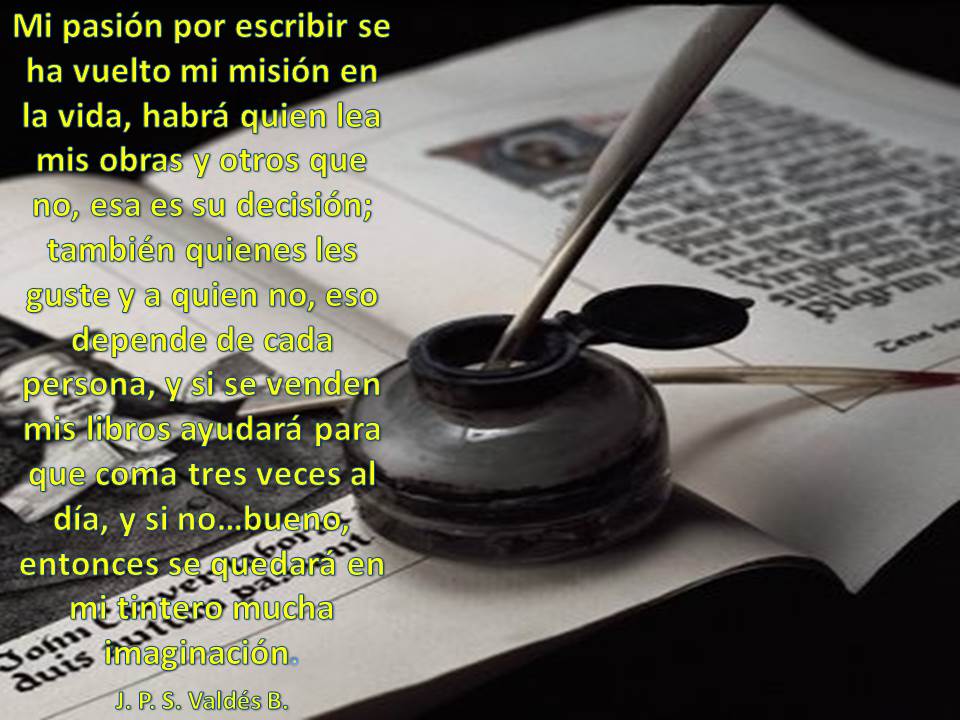Perdido en la inmensidad
José Pedro Sergio Valdés Barón
*
Cuando se es joven a veces no se miden las consecuencias de nuestros
actos y con frecuencia no se valora el peligro, especialmente si se siente uno
sobresaliente en alguna aptitud. Tal fue mi caso en esa tarde calurosa de
verano en las doradas playas de Puerto Madero, Chiapas.
Ahora, al ver el deterioro producido por el hombre a
la natural belleza de aquellas playas, antes casi vírgenes, me es difícil creer
lo que me pasó. Los actuales rompeolas penetrando a gran distancia en el océano,
sin duda han alterado la resaca y las corrientes marinas que aquella tarde propiciaron
mi enfrentamiento con la muerte. Pero en aquella ocasión, hace ya muchos años,
la extensa playa se sumergía hacía el mar abierto, donde las olas se elevaban con
ímpetu y las corrientes traicioneras podían absorber a un hombre sin ningún
remordimiento y desaparecerlo para siempre. A pesar del tiempo transcurrido,
todavía podía sentir las mariposas revoloteando en la boca de mi estómago, al
recordar el trago amargo y, al mismo tiempo, la increíble fusión espiritual
entre dos seres que viví en aquel día.
Todo comenzó cuando un grupo de amigas y amigos
decidimos ir muy temprano a Puerto Madero, muy cercano a la ciudad de
Tapachula, Chiapas, para disfrutar de un sábado soleado en la playa,
sumergirnos en el mar y saborear la exquisitez de mariscos en las palapas
asentadas a lo largo de la zona turística. El día parecía perfecto, casi no
hacía viento y el mar, aunque el agua se sentía fría al principio, se
encontraba en calma. Las encrespadas olas no muy altas rompían más allá de la
playa que abruptamente se hundía en el océano. La hermosa mañana se nos fue
imperceptible mientras jugábamos futbol o voleibol en la arena ardiente, para sudorosos
sumergirnos después en la fresca agua salada del mar. Cansados, más allá del
medio día, comenzamos a beber algunas cervezas y nos separamos en grupitos o en
parejas bajo la agradable sombra del techo de la palapa donde acostumbrábamos
comer. Al arreciar el hambre nos volvimos a juntar en una mesa de buen tamaño,
para empezar a disfrutar la deliciosa comida que habíamos ordenado. Yo me
atraqué con un coctel de camarón y una mojarra a la plancha que apenas me pude
acabar. Al terminar la comilona y después de charlar un rato en la sobremesa,
me sentí somnoliento y me fui a acomodar en una hamaca para relajarme, en la cual
me quedé dormido por un buen tiempo.
Al despertar, Lolita se mecía en una hamaca contigua,
y mirándome a los ojos sin ningún remilgo dejó que me acurrucara junto a ella.
Pasado un momento y sin romper el silencio roce sus labios con mi boca, para
continuar con un prolongado beso que me hizo subir la temperatura de mi cuerpo
varios grados. Sin duda la atracción era mutua, aunque no habíamos definido
ninguna relación en particular entre nosotros. Sintiéndome acalorado, decidí
darme un chapuzón en el agua refrescante del mar; invitación que rehusó Lolita
pretextando que prefería quedarse recostada en la hamaca. El resto de mis
amigos se encontraban durmiendo la siesta o en pláticas románticas de pareja,
por lo cual no se percataron del momento en que me sumergí en el mar.
Yo era un excelente nadador y joven presumido, había
competido en varios selectivos para acudir a los juegos panamericanos en las
especialidades de 100 y 400 mts nado libre, 100 y 200 mts de mariposa y relevos
4 X 100 combinado. Aunque a decir verdad por muy poco no pude calificar; sin
embargo, todos los que me conocían, incluyéndome a mí, estábamos seguros de mi
destreza en el agua y nadie pensaba que me pudiera ahogar. Pero como dije al
principio, la realidad pronto nos enfrenta a nuestras propias limitaciones y
nos ubica en nuestra verdadera justa dimensión.
Serían aproximadamente las cinco de la tarde cuando me
zambullí en el agua y como un estúpido arrogante omití respetar al mar. Al
principio sentí el agua fría, pero después de un momento me pareció bastante
agradable, y sin ninguna precaución me fui alejando de la playa siguiendo las
encrespadas olas mar adentro. Cruzaba las más altas sumergiéndome o montaba las
crestas de las más bajas, hasta que de pronto mis pies ya no tocaron el fondo
arenoso y solo me mantenía flotando. Para mí no era un gran problema, excepto
porque el viento había arreciado y las olas cada vez se hacían más grandes
chocando entre sí con gran violencia. Cuando el oleaje comenzó a zarandearme y bebí
uno o dos tragos de agua salada, decidí que era tiempo de regresar a la playa que
se encontraba lejana. Cuál no sería mi sorpresa, al percatarme que en lugar de
acercarme a la orilla irremediablemente me estaba alejando a pesar de todos mis
esfuerzos. Desesperado lo intenté una y otra vez, pero todo fue inútil, había
sido atrapado por la fuerte resaca y una corriente marina que me arrastraba en
sentido opuesto al que yo deseaba.
Fue entonces cuando comencé a sentir miedo; al frente la
costa se alejaba, a mi izquierda el glorioso sol iniciaba su descenso en el
lejano horizonte y a mi derecha el manto de la noche se me venía encima amenazante.
Exhausto, decidí descansar un poco poniéndome a flotar boca arriba, mientras
con fervor, aunque no era muy creyente, le imploraba a Dios que me ayudara. No
sé cuánto tiempo pasó, pero angustiado contemplé cómo el sol se sumergía
lentamente en el horizonte, dejando solo un resplandor naranja en el cielo casi
sin nubes, permitiendo que una a una se encendieran las estrellas en el
firmamento. Al mismo tiempo, cuando me elevaba en las crespas del oleaje,
apenas alcanzaba a distinguir las luces de las palapas en la playa que
comenzaban a encenderse.
En ese momento se me hizo consciente la posibilidad
que muriera esa misma noche, y acepté que mi capacidad para mantenerme con vida
en la inmensidad del océano Pacífico era rebasada por mucho. Conforme me
aplastaba la oscuridad de la noche mi miedo se fue convirtiendo en pánico y
desesperado comencé a nadar frenético, solo para constatar que no avanzaba para
ningún lado. Estaba totalmente desorientado y ya no sabía para dónde se
encontraba la costa, sus luces habían desaparecido por completo. Agotado, me
puse a flotar una vez más boca arriba, dándome cuenta entonces que una enorme
luna llena se alzaba en el firmamento nocturno, rompiendo la oscuridad que me
estaba abrumando. Este hecho, de alguna manera me consoló e hizo que renacieran
mis esperanzas tranquilizándome.
En ese preciso instante me prometí a mí mismo, que
pasara lo que pasara me mantendría a flote hasta el límite de mis fuerzas en
espera de la mínima probabilidad que alguien me rescatara, y de no ser así, al
menos moriría luchando como hombre.
Aunque estaba seguro que podría mantenerme a flote por
un buen tiempo, ahora mis problemas eran los dolorosos calambres que sentía en
mi abdomen y piernas. El miedo, el agua fría y el esfuerzo realizado me habían
tensado mis músculos, por lo que intenté relajarme y esperar la ayuda divina,
sin nada más por hacer.
Más tarde me enteré, que después de pasado un tiempo
Lolita se levantó de la hamaca y comenzó a buscarme; primero en la playa preguntando
a los amigos, más tarde escudriñando en el mar. Al no encontrarme por ningún
lado se empezó a preocupar, comunicándoselo a todos. Después de una infructuosa
búsqueda, decidieron pedir ayuda a los pescadores que vivían en las casas de
las palapas, quienes de inmediato saltaron a una pequeña embarcación con motor
fuera de borda, y se adentraron en el mar en un vano intento por encontrarme
antes que cayera la noche.
La pálida luz de la luna rompiendo la densa oscuridad
me había devuelto la calma; solo el temor a lo desconocido de las profundidades
del mar me aterraba, y me parecía que en cualquier momento algún monstruo
marino saldría para devorarme. Tratando de distraerme para no perder la
cordura, intenté recordar el día en que por primera vez conocí el mar.
Fue la vez, cuando tenía unos quince o dieciséis años de
edad, que llegué con mi mejor amigo José Luis al bello puerto de Acapulco, Guerrero.
Habíamos viajado de aventón desde la ciudad de México, teniendo mucha suerte que
un sacerdote nos llevara en su combi
hasta la ciudad de Cuernavaca, y todavía no conforme, en la gasolinera de
Temisco, nos ayudara para que viajáramos en el auto de un matrimonio y sus dos
niños hasta el turístico puerto de Acapulco. Transcurridas unas cinco o seis
horas llegamos a nuestro destino, y al cruzar las montañas costeras de
improviso se nos apareció al fondo la bahía de Acapulco. Los grandes edificios
asentados a lo largo de la costa y los barcos anclados en el puerto eran
impresionantes, pero nada comparado con la vista maravillosa del mar turquesa
perdiéndose en el horizonte, que estrujó nuestras almas al contemplar su
inmensidad desde lo alto de la carretera serpenteando entre las montañas.
Al fin, el amable matrimonio y sus hijos nos dejaron
en la playa Caleta, frente al hotel donde ellos se hospedarían. Al pisar la
fina arena lo único que pensábamos era en meternos al mar; cambiándonos presurosos
en unos vestidores portátiles dispuestos en la playa, José Luis y yo pronto
estuvimos disfrutando, por primera vez en nuestras vidas, de unas tranquilas
olas y el extraño sabor del agua salada que nos irritó las narices,
provocándonos continuo moqueo y una piel pegajosa. Esa primera sensación al
zambullirme en el mar ha quedado grabada para siempre en mi memoria.
El frio intenso que sentía me regresó a la realidad,
la hipotermia se agudizaba comenzando a convulsionarme y la tensión de mis
músculos endurecía mi cuerpo dificultando mantenerme a flote. Tozudo me negaba
a dejarme ir, y por instinto con gran dolor buscaba con mi cabeza algo que me
salvara; fue cuando me pareció ver la sombra de una aleta, recortada por el
pálido reflejo de la luna bailando sobre el oleaje. Bueno, pensé, la cosa no
podía ponerse peor, ahora presentía que iba a ser devorado por un temido
tiburón.
No sentí miedo, solo un tremendo coraje. Era tan
estúpido morir de esa forma, que si hubiese podido hubiera reído con ganas.
Ahora no podría disfrutar de mi carrera recién terminada, jamás encontraría el
amor de mi vida para casarme con ella y tener uno o dos bellos hijos; ya no llegaría
a viejo para recordar feliz todas esas vivencias, y lo más triste de todo, no volvería
a ver a mis padres, hermanos y amigos.
Pensé en Lolita, la hermosa jovencita que con sus ojos
trataba decirme que me quería, pero yo engreído me había estado haciendo del
rogar. Ahora sin remedio perdería toda oportunidad, tal vez ella me lloraría
por algún tiempo para luego olvidarme y casarse con otro hombre más inteligente
que yo. Entonces grité… Grité con todas las fuerzas que me quedaban y miré
furioso hacía donde me pareció haber visto al terrible animal.
Esta vez estaba seguro, había visto de cerca
sobresalir del agua al depredador; pero no podía hacer nada, mi cuerpo ya no me
respondía. Todo lo que se me ocurrió hacer fue encomendar mi alma a Dios y
cerrando los ojos esperé angustiado la primera mordida; tan solo esperaba que
no durara demasiado el ataque y acabara pronto conmigo.
Todo el universo pareció suspenderse, solo se
escuchaba el rápido latido de mi corazón, y cuando pensaba que tal vez me había
equivocado, sentí que algo duro rozaba mi espalda entumecida. Traté de gritar,
pero nada salió de mi garganta y volví a sentir el contacto, aunque ahora más
prolongado. Definitivamente no era una mordida, tampoco un golpe; sino más bien
era como si alguien me empujara hacia arriba para evitar que me hundiera.
Intrigado abrí mis ojos, para sorprenderme al ver la inconfundible cabeza de un
enorme delfín muy cerca de mí.
El hermoso ser intentaba hacerme entender que quería
ayudarme, emitiendo sus agudos sonidos mientras nadaba a mi rededor y juntaba su
cuerpo al mío para que me sujetara a él. Con una extraña voz que salió de mi
garganta, apenas balbucee: «Amigo, tú has de ser la ayuda divina», y como pude
traté de aferrarme a su aleta con mis manos entumidas que apenas me obedecían.
Con gran lentitud comenzó arrastrarme, pero no habíamos avanzado mucho cuando
sin fuerza mis manos no pudieron más y se soltaron. Entonces el delfín regresó
y acariciándome la cara con su boca puntiaguda, mientras sus ojos oscuros me
miraba profundamente, con su alma pareció decirme: «Calma amigo, no te preocupes,
voy a ponerte a salvo», y no cejó en su empeño, una y otra vez cuando agotado
yo me soltaba, él regresaba por mí y lo volvía a intentar.
En un glorioso momento, al encontrarnos en lo alto del
oleaje, logré distinguir las lejanas luces de la costa y la esperanza renació
en mí. De alguna manera Dios me dio fuerzas y hasta intenté patalear para
cooperar con mi amigo delfín. Pronto me di cuenta que las luces se acercaban
cada vez más y al mismo tiempo, abrazados en una unión de vida, el delfín y yo
avanzábamos más rápido, ahora ayudados por las olas que arrepentidas me
devolvían a la playa.
Sin saber cómo, una gran ola me depositó en la arena
que se encontraba a poca profundidad, desde donde con dolor pude arrastrarme
hasta la tibia arena de la playa, y aunque agradecido busqué con la mirada a mi
delfín salvador ya no pude encontrarlo; sencillamente se había desvanecido de
la misma forma como por milagro apareció.
Antes de desfallecer y exhausto quedar inconsciente,
alcancé a escuchar los insistentes ladridos de perros y después nada. Unos
niños que vivían en una casa cercana a la playa, intrigados por los ladridos se
acercaron a lo que creyeron un enorme pez muerto en la arena, y cuál sería su
sorpresa al comprobar que era un hombre moribundo en traje de baño. De acuerdo
a la hora en que me encontraron los niños, solo habían transcurrido unas tres
horas desde que me había zambullido en el océano a siete kilómetros de
distancia; tres horas que a mí se me habían hecho como tres eternidades.
Ese día, muchos años después, me encontraba con mi
hijo de diez años sentado en la punta de un rompe olas de piedra, varilla y concreto.
La espuma de las olas al romperse nos salpicaba y un suave viento nos acariciaba
el rostro, mientras yo, absorto, seguía escudriñando el horizonte. La enorme
luna llena colgada en el firmamento repleto de estrellas se reflejaba en el
ondulante oleaje mar adentro, haciéndome recordar con nitidez mi lejano
enfrentamiento con la muerte. También pensé en Lolita, aquella bella joven a
quien nunca le pedí que fuera mi novia y olvidé al regresar a la capital de
México, después de terminar mi servicio médico en el Hospital Civil de
Tapachula. Alguien me dijo que también había emigrado a la gran ciudad y
trabajaba en algún Banco, pero jamás la volví a ver.
De pronto mi hijo, interrumpiendo mis pensamientos,
aburrido y con frio me regresó al presente preguntándome:
— ¿Qué hacemos aquí, papá?
— ¡Solo buscando un amigo! —le respondí enigmático.
Sin comprender se me quedó mirando intrigado, y en
tanto yo meditaba si le contaba algo que hasta para mí parecía una ilusión
creada por mi mente delirante por la hipotermia. Abruptamente interrumpió mis
pensamientos gritando entusiasmado:
— ¡Mira papá, un delfín!
Era cierto, con el corazón latiéndome acelerado pude
distinguir con claridad la inconfundible silueta del delfín, delineada por delante
del reflejo plateado de la luna, jugando y saltando alegremente sobre las olas encrespadas,
creando una escena imborrable en el fondo de mi memoria. Entonces grité con
todas mis fuerzas:
— ¡Gracias amigo!
Dos o tres veces había regresado a ese lugar buscando
a mi milagroso salvador, porque nunca había tenido la oportunidad de expresarle
mi agradecimiento, algo que desde entonces traía atorado en mi alma. De alguna
manera tuve la certeza que ese delfín era mi amigo y guardián, quien me había
salvado la vida y me había permitido una segunda oportunidad para ser mejor ser
humano, influyendo hasta en lo más profundo de mi alma. Ahora, conectados espiritualmente
por fin pude hacerlo y hasta ese momento con mi mente también se lo agradecí,
prometiéndole ser un buen hombre.
Fin.